“Se trata
de Durro, una pequeña localidad de la provincia de Lérida enclavada en
pleno valle de Bohí, en las faldas de los Pirineos. Allí se encuentra, algo
alejada del pueblo, la pequeña ermita románica de San Quirce, un sencillo
edificio de una sola nave cubierta con bóveda de cañón, con cabecera absidada y
una espadaña a los pies del templo.
De ese
iglesia procede el frontal de altar San Quirce y Santa Julita,
conservado actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. De autor
desconocido (aunque se atribuye a un denominado taller de La Seu d´Urgell) y
realizado probablemente muy a comienzos del siglo XII, este frontal de altar,
en pintura al temple sobre tabla y en excelente estado de conservación, narra
una piadosa historia: el atroz martirio al que fueron sometidos ambos santos
durante la persecución contra los cristianos desarrollada en tiempos de
Diocleciano. De tales hechos existen diversas tradiciones, en ocasiones con
argumentos divergentes. Pero siguiendo el relato que nos ofrece la misma pieza,
podemos resumir señalando que Julita, apresada en la ciudad de Tarso junto con
su hijo Quirce (o Quirico) de tres años de edad, se negó a prestar pleitesía al
emperador, por lo cual ella y su hijo fueron conducidos al martirio, que es lo
que nos narra el autor, un conjunto de tormentos casi indescriptibles:
inmersión en un caldero de aceite hirviendo, cuchilladas diversas, martilleo de
clavos en el cráneo y, si no fuera suficiente, aserrado final del cuerpo hasta
deshacerlo en diminutos trozos.
En el
frontal, las cuatro escenas laterales nos describen las escenas del martirio
organizadas en cuadrados, a modo de viñetas. El centro de la pieza se reserva
para una verdadera almendra mística en la que la habitual imagen de Jesús ha
sido sustituida por la madre y el hijo, aureolados de santidad. Las virtudes de
su pasión les hacen acreedores de este lugar tan destacado.
El
tratamiento de cada escena presenta los típicos rasgos de la pintura románica
de esta zona geográfica: el alargamiento de las figuras y la simplificación de
los volúmenes, los fondos planos y la ausencia de toda perspectiva, los colores
bien definidos y el silueteado de cada figura mediante líneas dibujadas en
negro. Pero el artista ha querido que al espectador no le pasen desapercibidos
los dolores que padecieron ambos santos a lo largo de su martirio y, al mismo
tiempo, la resignación cristiana con la que los soportaron. Ni la sierra que
atraviesa el cuerpo en vertical, ni los clavos que penetran en la cabeza, ni
las espadas que hieren la carne, ni siquiera el caldero con las vistosas llamas
que calientan el aceite que contiene en su interior... nada de ello hace dudar
de su fe a estos mártires, de quienes más bien podría decirse, a juzgar por las
escasas expresiones de su rostros, que ya son conocedores de que la gloria
eterna se abre para ellos tras estos suplicios.
Ya hemos
dicho que la tradición cristiana nos narra que, una vez muertos, los cadáveres
fueron despedazados en fragmentos diminutos y luego esparcidos a los cuatro
vientos, para que nadie pudiera recogerlos y darles sepultura. Y concluye que
un ángel se ocupó de tal tarea, de modo que los cristianos pudieron proceder al
enterramiento y posterior veneración de sus cadáveres. Y así nos los muestra
nuestro anónimo artista: triunfantes, felices y santificados. puestos en el
frontal del altar de una iglesia con sus nombres bien visibles, para que
sirviesen como ejemplo a los humildes cristianos del lugar.
No importa
si el suplicio fue recibido por uno u otro santo, aunque parece que todas las
escenas, menos la del caldero (obviamente) hacen alusión a la santa y no a su
hijo. El caso es que la historia acabó bien. Con los dos en el cielo. No era
para menos.”













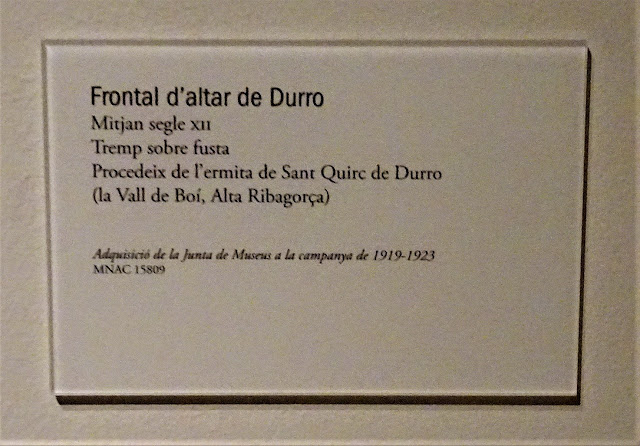
No hay comentarios:
Publicar un comentario